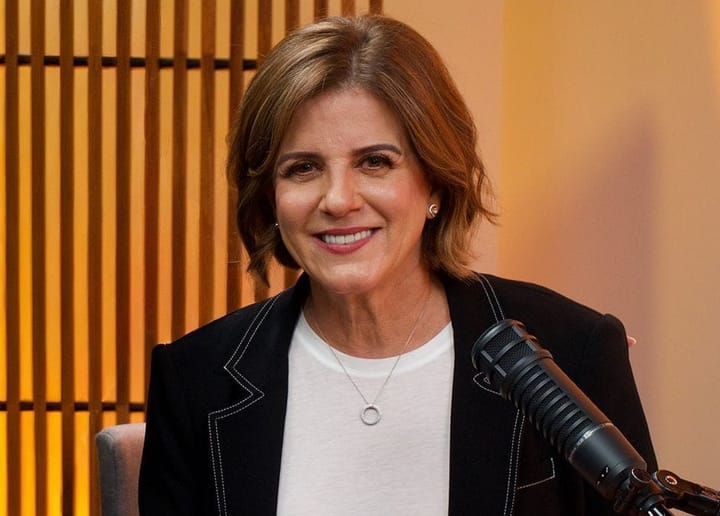Por Adriana Sandoval
Imaginemos a los humanos hace 14,000 años en Medio Oriente, recolectando granos silvestres, triturándolos con piedras, mezclándolos con agua y cociéndolos al fuego hasta obtener un pan plano, rústico, pero suficiente para sostener el día. O a los egipcios hace 6,000 años, cuando descubrieron que esa masa podía fermentar, dar volumen, esponjarse y transformarse en un alimento tan cercano al pan moderno que todavía reconocemos su textura y su aroma. Desde entonces, el pan no ha sido solo alimento: ha sido cultura, ritual, símbolo de abundancia y hospitalidad.
Durante siglos comimos pan sin necesidad de justificarlo. Era obvio que en exceso podía contribuir a subir de peso o elevar la glucosa, pero nadie lo consideraba veneno. Al contrario, estaba en el centro de la mesa familiar, en la misa, en las fiestas y hasta en los dichos populares. Hoy, en cambio, el pan parece estar en la lista negra de la salud: señalado como culpable de inflamación, de cansancio, de sobrepeso y hasta de falta de concentración.
El foco de esta discusión es el gluten, una proteína natural del trigo y otros cereales que le da al pan esa elasticidad y suavidad tan característica. Para quienes tienen enfermedad celíaca (aprox. 1 % de la población) el gluten es una amenaza real, capaz de provocar daño intestinal y complicaciones sistémicas que ponen en riesgo la vida. Y para quienes presentan sensibilidad al gluten no celíaca, que se estima entre un 6 % y 10 % de la población, retirarlo de la dieta puede significar alivio. Pero conviene recordarlo: para el 90 % restante, el gluten no representa un problema de salud: no inflama, no intoxica, no daña por sí mismo.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...