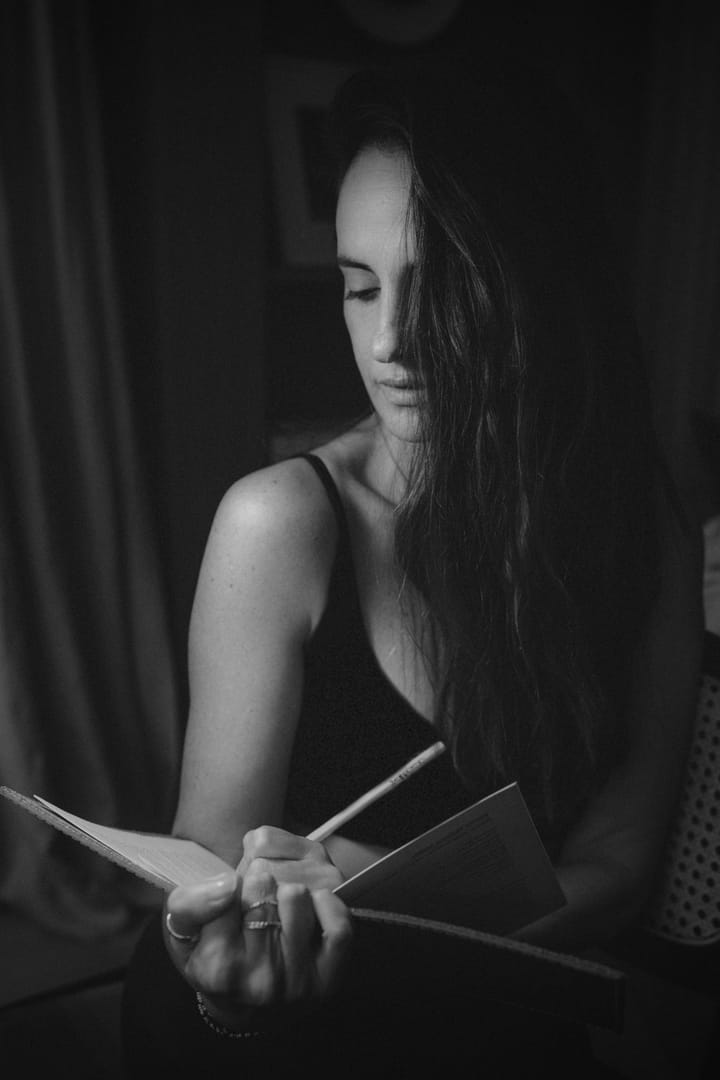Por Consuelo Sáizar de la Fuente
El primer día de este mes de septiembre, María Pombo, influencer española con 3,3 millones de seguidores en su imperio digital, habló frente a la cámara con un librero ausente de volúmenes —convertido en una especie de altar de objetos decorativos— y declaró: “No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo”.
¿Qué quiso decir Pombo con ese “hay que superarlo”? No era una observación ligera, sino una invitación —o más bien una sentencia— a desprenderse de la lectura como si fuera un lastre cultural, una manía de élites o un hábito obsoleto. En su tono estaba la idea de que leer es una pretensión de superioridad que debería quedar atrás, como si la lectura fuera un gesto anticuado en una época donde la relevancia se mide en pantallas y no en páginas.
Más que un rechazo visceral, fue un desdén frío: un manifiesto que declaraba la lectura prescindible, reducida a un gesto moral sin valor en la vida real. Las redes, ese tribunal de juicios fugaces, estallaron: unos la tildaron de inculta, otros la coronaron como voz del pueblo.
Lo paradójico es que la frase de Pombo irrumpe justo cuando la lectura goza de un prestigio renovado. Los clubes de lectura dirigidos por celebridades como Oprah Winfrey, Emma Watson o Dua Lipa se han convertido en comunidades multitudinarias; en España, Rosalía y Zahara recomiendan libros en newsletters o podcasts; las ferias del libro baten récords de asistencia; y BookTok acumula miles de millones de visualizaciones.
Leer, que durante siglos fue un acto íntimo y silencioso, se ha transformado en fenómeno colectivo y en mercado masivo. Pombo, con su declaración, da la impresión de rebelarse contra lo que considera una moda, pero lo que enuncia no es emancipación: es vacío
Un librero es más que un mueble: es un índice de la mente, una cartografía íntima. Puede mostrar volúmenes colocados para TikTok o confesar la ausencia de lectores, como el de Pombo, donde los objetos decorativos usurpan las palabras. Cada quien establece una relación personal con la lectura: voluntad de leer o decisión de ausencia.
En mi caso, supe siempre que la lectura no me hacía superior a nadie: me daba una libertad incomparable, la de mi imaginación. Luego, entendí que leer es también conversar, entrar en diálogo con voces distintas a la mía. Y más tarde descubrí que la lectura podía ser también un alivio. Lo supe a la muerte de mis padres.
En 2009, murió mi padre, mientras leía El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. ¿Fue el azar el que había puesto en aquel momento ese título en mis manos, esa novela entrañable, hagiográfica, que exalta a un padre asesinado por la violencia militar? No lo sé. Pero así lo sentí. Ese libro me dio un idioma para el dolor. “No es la muerte la que se lleva a los que amamos. Al contrario, los guarda y los fija en su juventud adorable”. Esa frase convirtió la pérdida en memoria eterna. Otro pasaje tocó mi miedo infantil, que los años fueron venciendo: “La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir”.
Dieciséis años después, en junio de 2025, murió mi madre. Leía entonces El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas, donde un ateo interroga al papa Francisco sobre la resurrección. Cercas escribe: “La literatura no proporciona certezas. La literatura sólo proporciona más dudas, todavía más preguntas, ambigüedades, contradicciones”. En esas dudas encontré sostén: no respuestas, sino alivio. Y cuando Cercas confiesa —“Soy anticlerical. Pero aquí me tienen, volando con el vicario de Cristo, dispuesto a interrogarle sobre la vida eterna”— dialogué con mi propia incredulidad, sin buscar verdades últimas.
Abad Faciolince y Cercas me ofrecieron en sus libros un alivio cuando el dolor amenazaba con devorarme. Me dieron un idioma para nombrar el duelo, un modo de procesar lo inconmensurable.
Los que leemos no pretendemos convertir a la lectura en una religión laica ni en una credencial moral. La historia está llena de lectores cultos y crueles. Lo decisivo es que cada libro abre un espacio de conversación: con otros, con uno mismo, con los ausentes.
En un mundo saturado de pantallas, esa conversación se vuelve un lujo escaso. Mientras los algoritmos privilegian lo inmediato, los libros insisten en espaciar el tiempo. Allí donde lo digital es velocidad, la lectura es reposo.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...