Por María Emilia Molina de la Puente*

Fernandito tenía apenas 5 años. Su vida terminó de forma brutal: secuestrado, torturado y asesinado, su cuerpo fue encontrado en un costal, maniatado, con signos de violencia inimaginable. El motivo —según la narrativa de los propios agresores— fue una deuda de mil pesos. Una cifra irrisoria frente al costo de cualquier mínima esperanza de justicia en este país; una cifra microscópica frente a los millones que algunos funcionarios gastan en viajes, escoltas, vehículos blindados o relojes de lujo.
Lo verdaderamente insoportable es que esta tragedia no ocurrió en un rincón invisible, sino frente a la mirada de instituciones que se negaron a actuar y de una sociedad que, salvo honrosas excepciones, apenas reaccionó. La madre de Fernandito, mujer en situación de pobreza, con problemas de habla, acudió a la policía, al DIF, a la Fiscalía, con los vecinos. Nadie la escuchó. Su voz fue archivada, desestimada, invisibilizada. El tiempo que pudo haber salvado a su hijo se perdió en trámites, omisiones y excusas.
La indiferencia como norma
Este no es un caso aislado. No se trata sólo de violencia, sino de una intersección perversa de opresiones. La indiferencia institucional se alimenta de prejuicios:
➢ Clase social: Si una madre carece de recursos, su palabra vale menos; si vive en una colonia marginada, se asume que “algo habrá hecho”.
➢ Género: Una mujer sola que exige justicia se enfrenta a la revictimización y al cuestionamiento constante de su credibilidad.
➢ Maternidad: Como madre soltera sin recursos, fue revictimizada —no creída, ignorada— en un sistema que penaliza el dolor y la búsqueda de justicia en contextos femeninos desfavorecidos.
➢ Condición económica y educativa: Las carencias materiales se convierten en una barrera adicional para acceder a un sistema judicial diseñado para quien puede pagar abogados y peritos.
➢ Discapacidad de habla: La madre presentaba dificultades para expresarse. Esta condición, una barrera adicional, amplificó su invisibilización frente a autoridades que ni siquiera adaptaron su atención para entenderla, prefirieron ignorar las peticiones de ayuda urgente.
Estas categorías no se suman; se potencian entre sí. La pobreza, el género, la marginación lingüística y el aislamiento institucional actuaron en conjunto para sepultar la voz de quien más lo necesitaba.
La sociedad que mira hacia otro lado
No solo fallaron las autoridades. También fallamos nosotros. Nos hemos habituado al horror. La violencia extrema contra niños y niñas ya no provoca el escándalo social que debería.
La desaparición de un niño debió movilizar por lo menos a las y los vecinos. Los gritos de ayuda de una familia desesperada debió hacer que la propia sociedad exigiera su búsqueda y localización.
El asesinato de Fernandito debió paralizar calles, generar protestas masivas, obligar a la rendición de cuentas inmediata. En cambio, quedó relegado en la vorágine de noticias y en el zumbido cotidiano de las redes sociales.
Nos indignamos con rapidez, pero olvidamos con mayor velocidad. Nos hemos anestesiado. Y esa anestesia social es la que permite que las instituciones continúen actuando con apatía.
El contraste obsceno
Y en este país de contradicciones y absurdos, mientras un niño moría por una deuda de mil pesos, la clase política exhibía relojes de cientos de miles de pesos, organizaba banquetes y presumía viajes oficiales con comitivas generosas y compras suntuosas. La obscenidad no está solo en el lujo, sino en la desconexión total con la realidad de un país donde la infancia más pobre no cuenta con las mínimas garantías de protección.
En un México donde un niño puede ser desaparecido y asesinado sin que las alarmas suenen en todo el Estado, cada discurso de “prioridad a los más vulnerables” suena a burla.
La oportunidad de pasar de la indignación a la acción
Fernandito no murió solo por la violencia de tres personas; murió también por la cadena de indiferencias que lo dejó desprotegido. Por un aparato institucional que no escucha, por una sociedad que calla y por una élite política que vive en un mundo ajeno al nuestro.
A Fernandito lo dejó morir la ignorancia institucional y el desgano colectivo. En un país con desigualdades tan profundas, la negligencia diaria alimenta tragedias silenciadas. La violencia contra infancias y mujeres vulnerables deja de escandalizar, se normaliza. Eso duele tanto como el crimen mismo.
Su nombre debe ser un recordatorio incómodo: mientras no rompamos esta cadena de omisiones y apatía, cualquier niño o niña en condiciones similares está en riesgo. Y entonces, no será cuestión de preguntarnos “cómo pudo pasar”, sino de reconocer que lo permitimos.
Fernandito no murió solo por una deuda de mil pesos; murió por la suma silenciosa de nuestras indolencias, prejuicios y silencios. Si este hecho nos produce rabia, que esa rabia se transforme en compromiso: por él, por su madre, por todas las infancias que merecen ser vistas y protegidas.
*Magistrada de Circuito
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.



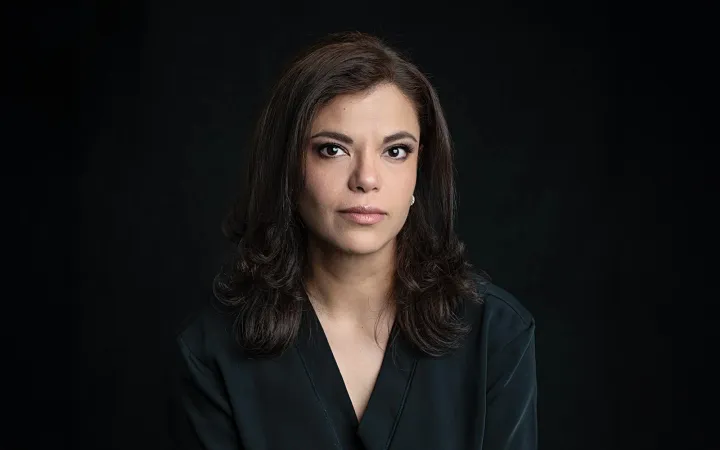


Comments ()