Por Jimena de Gortari Ludlow

Cada 19 de septiembre la Ciudad de México se detiene unos minutos. Miles de altavoces interrumpen la rutina, oficinas evacuan a sus empleados, escuelas forman filas en patios y plazas, la gente baja escaleras con prisa. Es la escena conocida del gran simulacro nacional, una coreografía ensayada desde hace años. Sin embargo, detrás de esta práctica, que debería salvar vidas, se esconde una verdad incómoda: en México hemos confundido prevención con simulacro. La seguridad no se mide en la fotografía de un patio lleno ni en el sonido metálico de la alerta, sino en la capacidad real de respuesta.
La práctica que tendría que prepararnos se ha convertido, en muchos casos, en un trámite burocrático. En oficinas públicas y privadas, hospitales, universidades y centros comerciales, rara vez hay una autoridad que verifique la seriedad del ejercicio o que acompañe con protocolos claros de evacuación. La mayoría cumple solo por obligación: algunos permanecen en sus escritorios, otros bajan unos cuantos escalones y regresan de inmediato, hay quienes ni siquiera interrumpen la junta o la clase. El resultado es que los simulacros, en vez de ensayar la emergencia, se convierten en una representación hueca.
Más preocupante aún es la falta de inclusión en estos ejercicios. ¿Qué pasa con las personas mayores que tardan más en descender escaleras? ¿Qué ocurre con quienes usan bastón, silla de ruedas o muletas y encuentran rampas bloqueadas o elevadores inutilizables? ¿Cómo se incluye a quienes viven con discapacidad visual o auditiva? Para una persona sorda, la alerta sísmica no existe; para alguien con movilidad reducida, la evacuación puede ser imposible sin apoyo. La consigna de “nadie se queda atrás” se repite con facilidad, pero la realidad es que, en los simulacros, muchos quedan fuera. Ensayamos un futuro que no contempla la diversidad de quienes habitamos la ciudad.
Cuarenta años después del 19 de septiembre de 1985, y ocho años después del sismo de 2017, seguimos confundiendo sonido con seguridad. Que suenen los altavoces no significa que estemos protegidos. La prevención real no se logra con minutos de evacuación cronometrados ni con brigadistas improvisados, sino con protocolos consistentes, edificios seguros y políticas urbanas que garanticen vivienda digna y resistente.
Aquí aparece una omisión clave: la falta de revisiones periódicas de los edificios. Los dictámenes estructurales suelen pedirse solo tras un desastre, no como una práctica preventiva. Miles de viviendas y oficinas continúan habitándose sin que nadie evalúe su seguridad real. De poco sirve ensayar la evacuación si el lugar donde vivimos o trabajamos está mal construido o debilitado.
El mapa de riesgo sísmico de la ciudad debería ser una herramienta pública, pedagógica y vinculante, no un documento técnico archivado. Conocer qué colonias están en mayor vulnerabilidad y qué tipo de edificaciones son más frágiles es indispensable para orientar políticas de suelo, proyectos inmobiliarios y decisiones familiares. Hoy, sin embargo, el mapa es poco accesible y su aplicación casi nula: se construye en donde conviene al mercado, no en donde conviene a la seguridad.
Tampoco hemos aprendido de los colapsos viales de 2017. La ciudad entera se paralizó: ambulancias y cuerpos de emergencia no podían avanzar, atrapados en el mismo tráfico que el resto de la población. Los simulacros rara vez contemplan líneas reservadas para servicios de emergencia, corredores de libre paso o alternativas de movilidad en catástrofes. Ensayamos cómo evacuar oficinas, pero no cómo permitir que lleguen los rescatistas.
Y hay algo más: cuando termina el “riesgo”, tampoco sabemos quién o qué se revisa. ¿Quién asegura que las escaleras de emergencia funcionaron? ¿Quién evalúa si las brigadas cumplieron con sus tareas? ¿Quién verifica que los edificios evacuados pueden volver a ocuparse sin riesgo? La falta de seguimiento hace que el simulacro termine en el mismo vacío con el que empezó: nadie rinde cuentas, nadie ajusta protocolos, nadie se hace responsable de lo que falló.
El contraste internacional es inevitable. En Japón, después del terremoto de Kobe en 1995, se reformaron de raíz las normas de construcción y se instauró una cultura sísmica cotidiana: los niños aprenden desde la primaria cómo reaccionar y participan en simulacros rigurosos, con protocolos claros y medibles. En Chile, un país que enfrenta sismos frecuentes y de gran magnitud, la fortaleza de la infraestructura y el cumplimiento de normas han reducido la mortalidad. Aquí, en cambio, seguimos ensayando una ficción de seguridad.
Nuestros simulacros se parecen más a una ceremonia nacional que a un ejercicio de prevención. Se hacen sin evaluar riesgos reales, sin revisar rutas de evacuación, sin garantizar accesibilidad. Escaleras bloqueadas, salidas de emergencia clausuradas, brigadas sin formación: la lista de omisiones es larga. Y, al final, la ciudadanía participa más por inercia que por convicción.
La memoria del 19S no debería reducirse a este ritual. Debería ser un recordatorio exigente de lo que aún falta. Porque no hay prevención posible sin vivienda segura, sin planeación urbana justa, sin protocolos inclusivos, sin revisiones periódicas de edificios, sin mapas de riesgo explicados y accesibles, sin corredores de emergencia, sin seguimiento después de cada ejercicio. Y porque los sismos no distinguen entre quienes cumplen la coreografía y quienes la ignoran.
En 1985 fueron los vecinos, los estudiantes y las brigadas espontáneas quienes sostuvieron la vida bajo los escombros. En 2017 ocurrió lo mismo: cascos improvisados, palas prestadas, cadenas humanas de voluntarios que respondieron más rápido que el Estado. Esa solidaridad ciudadana es nuestra mayor fortaleza, pero también nuestra condena: cuatro décadas después seguimos dependiendo de la gente para cubrir el vacío de las instituciones. La pregunta incómoda es si eso es justo: ¿es legítimo que la protección frente a un riesgo inevitable siga descansando casi exclusivamente en la voluntad ciudadana?
La tierra volverá a temblar, lo sabemos. El verdadero riesgo no es el movimiento sísmico en sí, sino enfrentarlo con la misma fragilidad de siempre. Que los simulacros sigan siendo ritual y no preparación, que la alerta suene sin que nadie sepa dónde resguardarse, que la ciudad repita sus desigualdades y que la memoria se convierta en simple conmemoración.
Recordar el 19 de septiembre no es nostalgia, es exigencia. Exigir que los simulacros dejen de ser simulación. Exigir vivienda segura, protocolos claros, prevención real e inclusiva. Porque la memoria colectiva no es solo mirar atrás: es decidir cómo queremos enfrentar el próximo sismo.
Y en esa memoria, como escribí antes, queda grabado el terrible estruendo que nos despierta cada septiembre y el mal sabor que nos deja: una mezcla de miedo, desconfianza y frustración. Si no transformamos ese eco en política pública sólida, lo único que repetiremos será la simulación de la prevención. Y entonces, cuando vuelva a temblar —porque volverá—, la ciudad caerá no solo por el movimiento de la tierra, sino por nuestra incapacidad de aprender de su memoria.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.



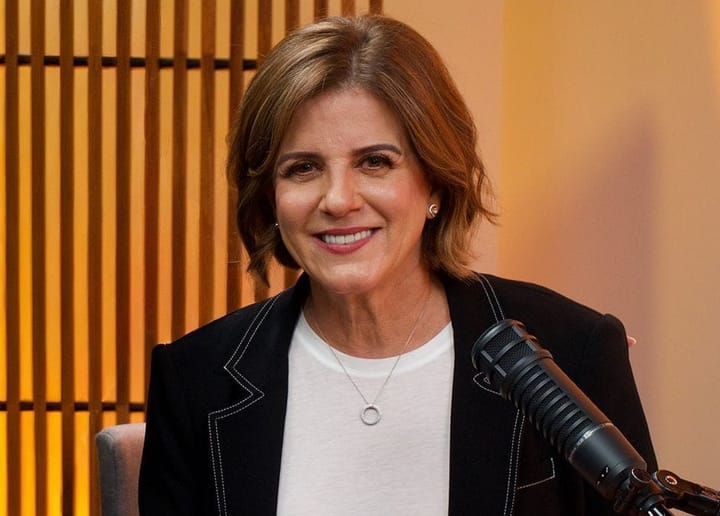


Comments ()