Por Jimena de Gortari Ludlow

No sé si ya estoy ahí, en la menopausia. Esa frontera difusa de la que nadie sabe bien cuándo empieza ni cómo se nombra. No hay un día en que el cuerpo te avise con claridad que ha cruzado. No hay ceremonia, ni ritual, ni marcador que diga: “desde hoy cambió todo”. Solo una acumulación de signos que se parecen más a sospechas: el insomnio, los olvidos, los calores repentinos, la piel más seca, el cuerpo que parece desacelerarse justo cuando la vida —con sus urgencias, pendientes y compromisos— te pide lo contrario.
Mientras el mundo exige rapidez, el cuerpo pide pausa. Mientras el reloj del trabajo, de la maternidad o de la vida pública se acelera, el reloj interno parece decidir que ya no seguirá ese ritmo. Se detiene. Se vuelve otro. Y aunque no siempre duele, desconcierta.
En las consultas médicas todo parece reducirse a una fórmula: “es normal para tu edad”, “es hormonal”, “haz más ejercicio”, “toma calcio”. Cada síntoma —ese dolor de cadera que se quedó desde el embarazo, el punzón en la muñeca, el crujido de las rodillas— se vuelve un recordatorio de fragilidad. Hace unas semanas, en una de esas pruebas que me hice sin pensar demasiado, apareció una palabra nueva en mi vocabulario del miedo: osteopenia. Ni alarma ni sentencia, solo una advertencia. Desde entonces, cada vez que suena una articulación pienso, con humor y miedo, que un día haré “crack”.
Pero más que la fragilidad física, me inquieta la emocional. Cada vez que alguien dice “es normal a tu edad” hay algo dentro que se resiste, como si la edad fuera una enfermedad o una rendición. Y sin embargo, somos millones las que estamos cruzando este umbral. En México, el promedio de edad para la menopausia se sitúa entre los 46 y los 48 años. Si contamos, somos millones de mujeres que hemos pasado o estamos por pasar los cincuenta, cuerpos aún vivos, activos, llenos de deseo y proyectos, pero enfrentados a un sistema que insiste en ver esa etapa como el principio del declive.
La sociedad sigue hablando de la menopausia con un tono de pérdida: como si después de ella ya no hubiera cuerpo deseable, ni productividad posible, ni entusiasmo válido. Pero en realidad, lo que se agota no es el cuerpo, sino una manera de medirlo: el reloj biológico, la lógica del rendimiento, la expectativa de eterna juventud. El cuerpo cambia de ritmo, y el mundo no lo entiende.
Mientras tanto, los algoritmos sí lo detectan. Apenas cumples cierta edad y empiezan a aparecer anuncios de suplementos, clínicas especializadas, influencers que prometen devolverte “tu mejor versión”. Todo un nuevo mercado se ha instalado alrededor de la menopausia: productos “especiales”, programas de bienestar, hormonas milagrosas. La visibilidad, tan necesaria, se convierte también en oportunidad de negocio. Por un lado, se agradece la ruptura del silencio, la posibilidad de reconocer que no estamos solas. Por otro, se siente la trampa: el discurso de aceptación viene envuelto en la promesa de que puedes “volver a ser la de antes”, como si el objetivo fuera negar el cambio, no habitarlo.
En los chats de amigas de mi edad el tema aparece con frecuencia. Se comparten nombres de médicas, tratamientos, fórmulas naturales, dietas nuevas. Son conversaciones de cuidado, pero también de desconcierto. Nadie nos enseñó a vivir este tránsito. Crecimos viendo a nuestras madres atravesarlo en silencio o entre bromas. No sabíamos que un día los síntomas serían nuestros, ni que junto a ellos llegarían nuevas formas de miedo.
La ciencia dice que entre el 60 y el 70 por ciento de las mujeres en la mediana edad experimentan sofocos, insomnio, dolores musculares o sequedad. Pero los números no alcanzan a explicar la sensación de estar cambiando sin que el entorno cambie contigo. No solo se trata de hormonas: es también un proceso de identidad. Algo del cuerpo se vuelve más frágil, pero también más sabio; más lento, pero más lúcido.
Pienso que la menopausia no debería narrarse como un final, sino como una reescritura. Un nuevo idioma del cuerpo que exige escucharse con atención. Un cambio que no se cura, se acompaña. Que no se combate, se entiende. Y tal vez también, una forma de resistencia: el cuerpo que dice “ya no quiero correr”, el cuerpo que pide dormir, que reclama tiempo propio, que no quiere seguir sosteniendo el ritmo del mundo.
Para muchas personas esta etapa sigue representando la decadencia. Pero lo que yo veo en las mujeres que me rodean —colegas, amigas, hermanas— es lo contrario: ganas inmensas de vivir, de hacer, de empezar cosas nuevas. Proyectos, viajes, carreras, amor. Quizás porque por fin entendemos que el tiempo no se detiene, y que este cuerpo —con su lentitud y sus ruidos— sigue siendo nuestro territorio.
A veces pienso que lo que duele no es el paso del tiempo, sino la mirada ajena. Esa idea persistente de que el valor de una mujer disminuye cuando deja de menstruar. Como si la vida, la inteligencia o el deseo dependieran del ciclo hormonal. Es una violencia silenciosa, aprendida y repetida incluso entre nosotras. Pero no hay decadencia posible cuando aún hay curiosidad, humor y proyectos. Lo que hay es transformación.
No sé si ya estoy ahí. Pero empiezo a entender que no necesito saberlo. Que el cuerpo, con su propio ritmo, está tratando de enseñarme otra forma de estar. Que entre el miedo al crack y el vértigo de los cambios hay una lección de lentitud, de escucha, de aceptación.
Y que no hay diagnóstico más certero que este: seguimos vivas.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.



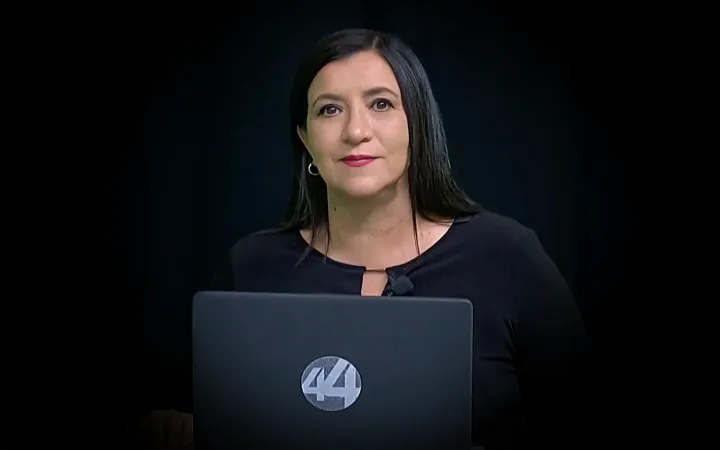


Comments ()