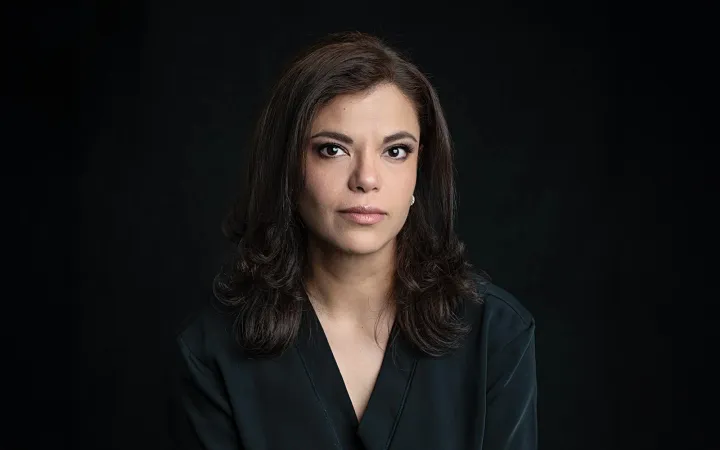Por Jimena de Gortari
En las ciudades de hoy, ya casi nadie escucha. Oímos mucho —demasiado, diría yo—, pero escuchamos poco. El paisaje urbano está dominado por un continuo sonoro compuesto por el ruido del tráfico y las obras en construcción, hasta la violencia acústica más invisible: esa que silencia a las personas, que impide pensar, que desgasta, que agota.
Escuchar, en este contexto, no es simplemente una función sensorial: es un acto político. Escuchar es resistir en un mundo que impone el volumen sobre el sentido, la velocidad sobre la atención, el discurso sobre el diálogo. Por eso, el Día Internacional de la Escucha no es una fecha menor: es una invitación a detenernos, a afinar el oído, a preguntarnos qué y a quiénes hemos dejado de oír.
En muchas ciudades de América Latina, el ruido es una forma más de desigualdad. No afecta a todas las personas por igual. Hay quienes pueden pagar por ventanas dobles, por zonas residenciales alejadas, por oficinas insonorizadas. Y hay quienes viven al lado de avenidas, de aeropuertos, de centros modales o de construcciones que nunca paran. La exposición al ruido, como bien lo advierte la Organización Mundial de la Salud, no es solo una molestia: es una amenaza a la salud física y mental.
Pero además, el ruido es también una forma de exclusión. Cuando hablamos de “hacer oír la voz” de alguien, nos referimos a visibilizar, a reconocer, a incluir. ¿Qué pasa cuando esa voz queda sepultada bajo capas de sonido? ¿Quiénes tienen el poder de ser escuchados, de marcar el ritmo del entorno? ¿Quiénes han sido sistemáticamente silenciados?
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...