Por Verónica Scutia

En 2006 ingresé a un protocolo en el INPRFM (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz). Recuerdo que sólo una paciente podía trabajar dos veces a la semana: Maru. El protocolo funcionó para darme cuenta de que el dolor crónico solo era la punta del iceberg entre las pacientes: tenían una multiplicidad impresionante de síntomas: fatiga demoledora, cansancio brutal, debilidad, problemas gastrointestinales, alergias, alteraciones cognitivas y del sueño, mareos, migrañas intensas. En 2007 comencé a indagar en internet —sin Google ni redes sociales, lo que hacía que la búsqueda fuera infinita— y encontré que estaban entregando pensiones por invalidez permanente absoluta en España y Estados Unidos. Fue así como también encontré mi diagnóstico complementario de encefalomielitis miálgica y disautonomía. Fui la pionera en decir que la fibromialgia era una discapacidad y que predisponía a más enfermedades.
Después de años de lucha logre la iniciativa de ley hace 5 años (misma que está en la congeladora y que financió mi hijo con su pensión alimenticia, cuando nos la daba su papá, hoy convertido en deudor alimentario). En plena pandemia (2020) avise que estaban quedando pacientes de Covid-19 con encefalomielitis miálgica; muchos de los cuales hoy integran el Covid persistente, otros muchos desarrollan fibromialgia, la propia encefalomielitis miálgica y disautonomía. En julio pasado di mi testimonio en la Audiencia Pública contra el Estado Mexicano por la violencia agravada contra mujeres con discapacidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Cuando quedé en 2006 con una invalidez permanente absoluta por fibromialgia, disautonomía y encefalomielitis miálgica extremas, era la única que estaba con esta condición agonizante-incapacitante. Hoy hay incontables casos de múltiples enfermedades superpuestas que la medicina en México no alcanza siquiera a comprender, menos aún puede tratar. Hablar solo de fibromialgia es invisibilizar el sufrimiento complejo de millones de pacientes. Es preciso hablar de la pandemia de enfermedades crónicas complejas —que son causantes de al menos 20% de las consultas— ya que prácticamente todos los pacientes comienzan a desarrollar más de una patología de este catálogo de enfermedades emergentes, más otras enfermedades ya conocidas.
El sector salud debería establecer una estrategia nacional de enfermedades crónicas complejas de predominio femenino: fibromialgia, encefalomielitis miálgica, disautonomía, Lyme, síndrome de Ehlers-Danlos, Sjögren, POTS y COVID persistente; además de vincularlas a autismo y TDAH (que incontables pacientes tenemos también) y a enfermedades autoinmunes —las cuales también tienen un componente de género.
Se habla de igualdad en todos lados, pero se omite la igualdad de género en salud, lo que está mandando al matadero a millones de niñas, adolescentes y mujeres que las padecemos —aunque cada vez hay más hombres desarrollándolas— violentando masiva y sistemáticamente nuestros derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales, y condenándonos a un estado de infame agonía.
Esta ausencia de perspectiva de género y discapacidad en salud está contribuyendo perniciosamente a la psiquiatrización de enfermedades neuroendocrinoinmunes, ligadas en la mayoría de los casos a haber sido víctimas de violencias machistas. Condenar la violencia de género y pasar por alto las consecuencias demoledoras que está dejando en la salud física es una revictimización de Estado con consecuencias catastróficas: familiares, sociales y económicas; además de que nos inserta en una espiral de discriminación, violencias y exclusión estremecedoras, de las que es imposible salir por el estado de indefensión biológica extrema en el que sobrevivimos (con múltiples enfermedades y centenares de síntomas intratables).
Además se debe reconocer la discapacidad orgánica que están produciendo y que, según datos del INEGI, la discapacidad por enfermedades es del 43.9%, un reconocimiento de facto a la discapacidad orgánica.

Negar nuestro infierno es el más alto grado de deshumanización. En España incontables pacientes están solicitando la eutanasia, pese a que desde hace décadas se entregan pensiones por invalidez permanente absoluta, existen médicos expertos, ayudas sociales y de cuidados. Este fenómeno también está ocurriendo en Reino Unido y Canadá (debido a la ausencia de tratamientos y medicamentos efectivos), lo que puede dar una idea del viacrucis descomunal que resistimos. En México los pacientes no tenemos nada.





Nuestra realidad execrable se ha producido porque estas patologías han estado en el patio trasero de los movimientos feministas, de discapacidad y de la propia medicina. Si fueran enfermedades de predominio masculino, otra situación estaríamos viviendo. Es momento de revertir la deuda histórica que el Estado tiene con millones, promoviendo políticas públicas de inclusión: investigación biomédica progresista, formación de médicos, protocolos, campañas de concientización, pensiones, ayudas sociales, y lo más urgente y que no precisa presupuesto alguno: una empatía radical por parte de la sociedad: ponerse en nuestros zapatos.
No vamos a tolerar ya veredictos de culpabilidad ni discursos de odio, porque nuestras enfermedades no son ni han sido nuestra elección —ni consciente ni inconscientemente—. Nadie elige el infierno corporal para sí mismo. Un infierno agravado por el desempleo, la pobreza, el estado de dependencia, la inseguridad alimentaria, el aislamiento social, la discriminación y las violencias. Si hubiéramos podido elegir, hubiéramos elegido tener salud y una vida normal. Pero no se nos dio esa oportunidad.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.




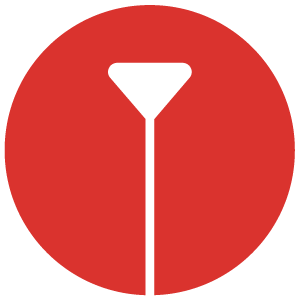









Comments ()