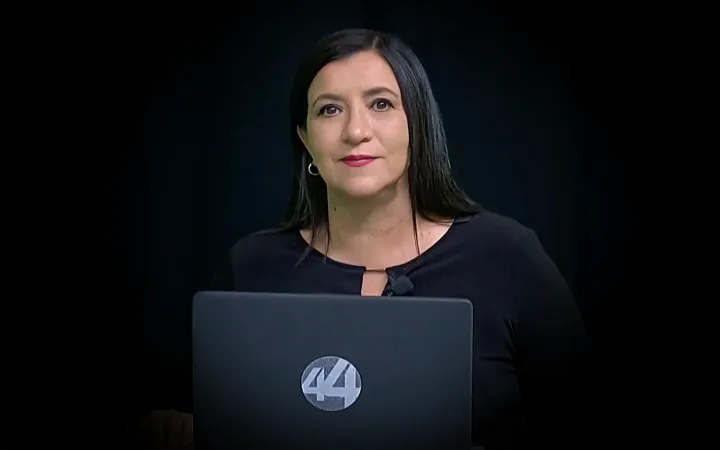Por Jimena de Gortari Ludlow
En 1951 John Cage, uno de los compositores más influyentes del siglo XX, entró a la cámara anecoica de Harvard. Esperaba escuchar la nada. En su lugar encontró dos sonidos: un zumbido agudo y un retumbo grave. El ingeniero que lo acompañaba le explicó: “el agudo es tu sistema nervioso, el grave es tu sangre circulando”. Cage comprendió entonces que el silencio absoluto no existe. Lo que sí existe son los sonidos internos, las reverberaciones del propio cuerpo. Aquella revelación lo marcaría para siempre y lo llevaría a componer 4’33”, la pieza en la que la música no está en las notas, sino en lo que ocurre alrededor: las toses, los murmullos, el roce de la vida cotidiana. Cage nos dejó una enseñanza profunda: el silencio no es vacío, sino otra forma de escucha. Y hoy la neurociencia nos permite ampliar esa intuición: el silencio transforma el cerebro, lo regenera, lo calma, le permite recomponer sus equilibrios.
En 2013, un grupo de investigadores del Instituto Max Planck descubrió que ratones expuestos a dos horas de silencio al día desarrollaban nuevas neuronas en el hipocampo, región fundamental para la memoria y el aprendizaje. El hallazgo sorprendió: el silencio promovía neurogénesis. Otros estudios, como los de la Universidad de Duke, mostraron que en ausencia de estímulos intensos el cerebro reorganiza sus conexiones. El silencio se convierte en un laboratorio interno: limpia interferencias, consolida recuerdos, favorece la plasticidad neuronal. No es descanso pasivo, es trabajo profundo. El cerebro aprovecha la calma externa para realizar tareas vitales de mantenimiento y memoria.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...